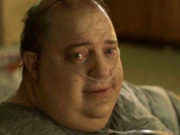Los hombres armados irrumpieron en el pueblo para anunciar que a partir de ese momento ellos eran la ley. Asaltaron a la policía rural, rodearon la casa del comisario para no dejar lugar a dudas de quien llevaba las riendas y, al marcharse, dejaron tras de sí un mensaje: “A partir de ahora tomamos el control del pueblo y la región”. Dijeron que eran miembros del Cartel de Sinaloa, sicarios de Ismael el Mayo Zambada. La comunidad de Nueva Palestina se revolvió a pesar de las amenazas. El 6 de septiembre, envió una carta pública al presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, rogando una intervención militar, que el Estado los defendiera de los comandos. El pulso está en el aire y una cosa queda clara: el narco se ha hecho fuerte en la selva Lacandona, el corazón simbólico de Chiapas.
Las frases hechas, los lugares comunes, son comodines que ayudan, pero se quedan cortos. Por ejemplo: Chiapas es una bomba de relojería, una olla a presión, un vaso que amenaza con desbordarse, una espiral de violencia, un polvorín —“al filo de la guerra civil”, asegura el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)—. Fórmulas usadas hasta la saciedad durante las últimas tres décadas que, sin embargo, siguen siendo ciertas. La realidad es que el Estado más pobre de México es todo eso y mucho más: un conflicto armado latente durante los últimos 30 años, amalgama de paramilitares, soldados, guerrilleros y autodefensas que, en los últimos tiempos, ha visto agudizarse la situación con la entrada en escena del crimen organizado. Para entenderse, es un arsenal cargado hasta los topes con mil y un tipos de pólvora, cercado por un incendio que, en vez de apagarse, cada vez se aviva más. La explosión se antoja inevitable. Y cada vez está más cerca.
El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación han encontrado en la región fronteriza una nueva veta a explotar: un territorio poroso, fértil para los negocios ilícitos, con tres grandes arterias para el narcotráfico que atraviesan Lacandona, Frontera Comalapa y la costa del Pacífico. La posibilidad de hacer negocio es inmensa al calor de megaproyectos como el Tren Maya, el turismo y la especulación que traen de la mano. El caldo de cultivo está servido. La destrucción del tejido social que supone la vorágine de armas que está devorando la región es cada vez más acuciante, y, como siempre, es la sociedad civil quien más lo está pagando, especialmente las mujeres y las comunidades indígenas, de acuerdo con todos los informes, análisis, testimonios de especialistas y de la gente que lo sufre en sus carnes. Masacres, feminicidios, secuestros, violencia sexual, desapariciones, desplazamientos forzados. El repertorio del terror es extenso.
El recrudecimiento de una guerra encubierta
Dian Itzu Luna lleva 12 años viviendo en Chiapas y estudiando estas dinámicas. Actualmente realiza una estancia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social: “Estamos viendo una agudización del crimen organizado en los últimos tres años: desde la llegada de comandos armados en vehículos blindados que propician secuestros, robos de auto, cobro de piso. Paralelamente, se incrementan los feminicidios, hay mucha depresión y suicidios, muerte y desapariciones diarias de los jóvenes. En las comunidades hay un incremento de [consumo de] alcohol, drogas, armas y prostitución”.
Los expertos señalan que la llegada del Tren Maya, proyectos mineros, turísticos y de explotación de los recursos naturales de la región, coincide con el auge de las mafias. “Todo esto va a llevar a mayor consumo y aquí entra el crimen organizado”, afirma Itzu Luna. “Hay un control de los territorios, obviamente donde hay agua, petróleo, minerales, pero hay también que entender cómo la clase politica se vuelve parte del crimen organizado. Acá no vemos diferencia entre políticos y narcotraficantes”, abunda.
Como dice Mario Ortega Gutiérrez, coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), es muy complicado demostrar con pruebas que las oportunidades de enriquecerse que ofrecen megaproyectos como el Tren Maya sean lo que atrae al crimen organizado, “pero justamente coincide siempre”. “Tampoco queremos pensar que es lo único. Entendemos que a nivel nacional sigue habiendo una disputa de carteles y no sabemos qué rupturas ha habido para que Chiapas, que históricamente no había entrado en la situación del resto del país, ahora lo esté”.
Chiapas tiene una gran historia de organización campesina, asambleas y protestas. Un movimiento asociativo fuerte que, para el experto, ayuda a explicar las resistencias que habían existido a la incursión del crimen organizado en la región: “Posiblemente, tiene mucho que ver que los carteles no habían sabido entrar por la fuerte reticencia y la sociedad articulada, y ahora han podido a través del control social”.
Los principales carteles que operan en la región, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación además de decenas de grupos regionales, utilizan tres principales arterias para traficar, explica Ortega Gutiérrez. La central: de Frontera Comalapa a San Cristóbal de las Casas. “Esta ha sido la ruta hasta ahora más en disputa entre los dos grandes carteles, con foco rojo en la frontera, pero el conflicto tiende a extenderse”. La norte, que empieza en la selva Lacandona, uno de los lugares donde la situación más se está recrudeciendo: “Históricamente desde los 70 se ha documentado que es una zona donde hay diversas pistas clandestinas del narco, ahí llega la mayoría de la droga y otros recursos de delincuencia organizada en avionetas, y la ruta sigue toda una carretera que va atravesando la zona norte de Chiapas hasta llegar a Palenque, Tabasco, Veracruz…”. La tercera vía es a través de la costa del Pacífico.
Remilitarización y paramilitarismo
No hay una respuesta fácil a un conflicto con mil aristas. Por ejemplo: la intervención militar que solicita en su carta pública la comunidad Lacandona es una medida que muchas otras zonas del Estado rechazan. A menudo, dicen las voces críticas, la presencia de los soldados es parte del problema, no de la solución. “Lo que nosotros hemos visto es que las comunidades muchas veces tienen toda una disyuntiva en el tema de la solicitud de seguridad. El impacto psicosocial muy fuerte del militarismo de los 90, con muchas violaciones a los derechos humanos, está en el imaginario colectivo. Es muy respetable que las comunidades exijan la presencia de seguridad pública como medida desesperada contra la violencia, no dudamos que pueda tener un efecto inmediato, pero no lo resuelve a largo plazo”, expone Ortega Gutiérrez.
El 1 de enero de 1994, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC), el EZLN, formado por miles de campesinos de Chiapas, tomó las armas y puso en jaque al Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Buscaban poner fin a la lacerante desigualdad que sufren los indígenas en México. Con los años ganaron influencia, se convirtieron en la bestia negra del Estado mexicano, una sólida oposición fuera del Congreso y una suerte de faro de la izquierda global. Aunque ahora lleven años en una estrategia de silencio, continúan siendo espiados, monitorizados y cercados por la inteligencia militar y agredidos por grupos paramilitares.
Al alzamiento zapatista le siguió el primer proceso de militarización en Chiapas. Por eso muchos expertos prefieren hablar ahora de una remilitarización, un refuerzo de lo que ya existía. “Desde que llegué a Chiapas, sobre todo por el contexto del levantamiento zapatista en 1994, me encontré un Estado militarizado. Ha sido una constante los últimos 30 años”, plantea Itzu Luna. El Gobierno desató una estrategia de contrainsurgencia para aislar y reducir a las comunidades del EZLN, que viven desde entonces en regiones autónomas, al margen de las autoridades mexicanas.
Al calor de la contrainsurgencia surgieron numerosos grupos paramilitares con oscuras conexiones. El caso emblemático, el que permanece como una herida abierta en la memoria de la región, es Acteal: el 22 de marzo de 1997, un escuadrón de la muerte asesinó en una iglesia a 45 personas a sangre fría, entre ellas a 18 niños. Hace dos años, el Gobierno de López Obrador reconoció que tras la matanza se encontraba la mano del Estado y afirmó que los sicarios pertenecían a “grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades”.
“Documentar cuarteles generales del Ejército [en Chiapas] siempre te lleva a los grupos paramilitares, entrenados y armados por ellos mismos”, asegura Itzu Luna. “En los 2.000, la apuesta del Estado fue la corporativización de organizaciones paramilitares que después hicieron este juego sucio de guerra de desgaste”, coincide Ortega Gutiérrez. En la actualidad, los reductos del EZLN continúan sufriendo un asedio paramilitar constante. “La situación quiere llevar a los zapatistas a usar las armas”, alerta la investigadora.
Nunca hubo un desarme, ni siquiera después de que el EZLN y el Gobierno firmara una suerte de paz simbólica, que no práctica, con los acuerdos de San Andrés de 1996. “Chiapas no ha tenido un proceso de transición a la paz ni [una comisión de] la verdad por todos los crímenes que se cometieron. La espiral de violencia obviamente no es nueva, el elemento de la delincuencia organizada se viene a sumar y complejizarlo mucho más”, señala el investigador del Frayba. El experto añade un factor más: que en la actualidad los antiguos grupos paramilitares y los nuevos carteles se empiecen a vincular para mantener el control.
Para el Frayba, remilitarizar no es la solución al problema: “A pesar de la presencia de militares y Guardia Nacional en sus narices se movilizan los grupos de la delincuencia. Tenemos claro que no es la respuesta. Creemos que la apuesta más fuerte está abajo: las comunidades tienen la posibilidad a través de alternativas pacíficas de irse blindando, entendiendo que esta guerra por el control no es solamente es armada, tambien es cultural. Hay que reconstruir y fortalecer el tejido social”.